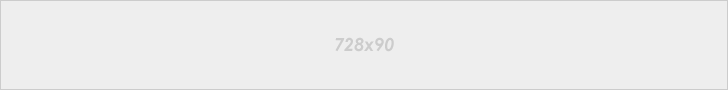Responsabilidad Social Universitaria en Latinoamérica
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) ha experimentado una evolución significativa en Latinoamérica, trascendiendo su concepción inicial como un conjunto de acciones aisladas o filantrópicas para consolidarse como un eje estratégico fundamental en las instituciones de educación superior (Vallaeys, 2014). Reconocidas como actores cruciales en la construcción de sociedades más justas y sostenibles (De la Cuesta González, 2010), las universidades latinoamericanas enfrentan el desafío de integrar consideraciones éticas, sociales y ambientales de manera transversal en todas sus funciones (Martí-Vilar et al., 2019). Sin embargo, a pesar de su prominencia en los discursos académicos, la RSU a menudo no logra permear las acciones necesarias para una transformación universitaria sustancial (Gaete Quezada, 2015).
¿QUÉ IMPLICA LA RSU Y CUÁL ES SU CONTEXTO EN LA REGIÓN?
El concepto de responsabilidad social emergió en Estados Unidos durante la década de 1950, coincidiendo con una creciente preocupación por el medio ambiente que se intensificó en los años setenta, lo que eventualmente condujo a la formulación del concepto de desarrollo sostenible por las Naciones Unidas (Organización de las Naciones Unidas, 1987). Este paradigma busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades (Organización de las Naciones Unidas, 1987). En el ámbito empresarial, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se define como la integración voluntaria de preocupaciones sociales y medioambientales en las operaciones comerciales y las relaciones con los grupos de interés (Comisión Europea, 2001). En el contexto universitario latinoamericano, la RSU se incorporó formalmente a través de la Red Chilena a principios de la década de 2000, abarcando impactos laborales, ambientales, de formación, generación de conocimiento y las relaciones con el entorno social (Red de Responsabilidad Social Universitaria AUSJAL, 2007). En Perú, la Ley Universitaria N.° 30220 (Congreso de la República del Perú, 2014) define la RSU como la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad a través de sus funciones sustantivas: académica, investigativa, de extensión y participación en el desarrollo nacional. Promover la práctica de la RSU se considera crucial para fomentar una cultura de mejoramiento continuo, autorregulación, rendición de cuentas y una interacción constante y significativa con el entorno (Vallaeys, 2008). La finalidad ética intrínseca de la RSU se vincula directamente con los principios de justicia, equidad y sostenibilidad (Vallaeys, 2008). Sin embargo, la ausencia de enfoques unificados y coherentes dentro de las universidades a menudo dificulta el cumplimiento efectivo de este compromiso ético (De la Cuesta González et al., 2016).
Una revisión sistemática de 20 artículos académicos sobre RSU en Latinoamérica permitió agrupar los hallazgos en cuatro categorías fundamentales, basadas en el Manual de Responsabilidad Social del Modelo Úrsula: gestión, formación, cognitivo y participación social (Vallaeys & Álvarez Rodrich, 2019).
GESTIÓN UNIVERSITARIA SOCIALMENTE RESPONSABLE
La RSU, en su dimensión de gestión, se refiere a la administración ética y transparente de los procesos administrativos, educativos, cognitivos y sociales de una institución de educación superior (Vallaeys, 2014). Se concibe como un proceso medular de corresponsabilidad entre la universidad y la comunidad, orientado a promover el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos (Vallaeys, 2014). Su naturaleza es tanto axiológica (fundamentada en valores éticos) como operativa (implementando acciones concretas para responder a las demandas sociales) (Gaete Quezada, 2015). En el contexto colombiano, se han identificado enfoques humanistas, pedagógicos, éticos y sociocurriculares en la comprensión de la RSU como un comportamiento ético inherente a las universidades (Melo-Becerra et al., 2017). Su implementación efectiva requiere la participación activa de actores comprometidos (Melo-Becerra et al., 2017). Las categorías de gestión identificadas incluyen el currículo, el ámbito político institucional, la función social de la universidad, su rol en el desarrollo sostenible a través de la educación y la formación (Melo-Becerra et al., 2017). No obstante, la percepción sobre las prácticas de RSU en Colombia se considera parcial debido a la diversidad de enfoques, el apoyo limitado y la falta de unificación de criterios (Melo-Becerra et al., 2017). Se subraya la necesidad de evaluar las actividades de gestión de manera sistémica, integral y socialmente responsable, valorando sus impactos en los diversos grupos de interés (Larrán Jorge et al., 2016). Un estudio realizado en Puerto Rico evidenció fortalezas en aspectos como el clima laboral, la responsabilidad ambiental y la difusión del conocimiento, pero identificó debilidades en hábitos ecológicos y la participación comunitaria (González-González & Bolívar-Cruz, 2018).
FORMACIÓN INTEGRAL Y EL PERFIL DEL EGRESADO
La dimensión de formación exige que las universidades desarrollen nuevos modelos de gestión que sitúen a la RSU como un eje estratégico, integrando valores personales, profesionales y éticos en el proceso formativo (De la Cuesta González et al., 2016). Los estudiantes constituyen un grupo de interés fundamental directamente afectado por las iniciativas de RSU (De la Cuesta González et al., 2016). El fomento de la responsabilidad social estudiantil impulsa la adopción de políticas educativas que promuevan valores y comportamientos equitativos, favoreciendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las capacidades necesarias para demostrar prácticas éticas hacia los grupos más vulnerables (Martí-Vilar et al., 2019). Se busca activamente despertar la conciencia social y promover comportamientos socialmente responsables en los estudiantes universitarios (Boni & Lozano, 2010). La RSU aspira a homogeneizar la docencia bajo estándares de calidad con el fin de consolidar un nuevo perfil del egresado, que incorpore competencias de liderazgo, tolerancia, gestión, trabajo en equipo y autoaprendizaje para la resolución de problemas sociales complejos (Tünnermann Bernheim, 2008).
LA DIMENSIÓN COGNITIVA.
En la dimensión cognitiva de la RSU, se plantea la necesidad de renovar la práctica académica a través de la investigación formativa, orientada a la construcción de conocimiento con sensibilidad social (De Souza Silva & Davila, 2018). Esto implica explorar la realidad nacional e internacional en un diálogo de saberes fructífero entre la academia y la sociedad, con el objetivo de incrementar la conciencia social sobre problemáticas relevantes (De Souza Silva & Davila, 2018). Se considera fundamental proponer políticas educativas que fomenten el compromiso social y estructurar un nuevo modelo de gestión integral que desarrolle prácticas transversales al currículo, contribuyendo así al desarrollo territorial sostenible (Leal Filho et al., 2019). Es importante evaluar la competencia investigativa del profesorado desde la perspectiva de la RSU, promoviendo la interdisciplinariedad y la colaboración entre diferentes áreas del conocimiento (Leal Filho et al., 2019). Sin embargo, se ha observado que muchos profesores perciben la investigación como una carga adicional debido a la falta de preparación y apoyo institucional (Didriksson Takayanagui, 2011). La cultura de paz, fundamentada en los pilares del conocimiento, debe integrarse como un componente esencial de la calidad educativa y los modelos de acreditación, conduciendo a transformaciones sociales significativas (Mayor Zaragoza, 2004). A pesar de su importancia, la paz a menudo se invisibiliza en los planes curriculares de las instituciones de educación superior (Mayor Zaragoza, 2004).
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
La RSU en Latinoamérica tiende a otorgar una importancia significativa a la participación activa de los grupos de interés, tanto internos como externos a la institución universitaria (Vallaeys, 2014). Su objetivo primordial es contribuir a un desarrollo humano sostenible y justo, evaluando rigurosamente los impactos sociales y ambientales de sus acciones (Vallaeys, 2014). Esto requiere una gestión eficiente y ética de los recursos y los procesos (Vallaeys, 2014). Un estudio realizado en la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) en México evidenció que la gestión socialmente responsable se proyecta principalmente a través de la participación social, aunque con una tendencia asistencialista, manifestada en acciones de ayuda humanitaria (García-Rentería & Ventura-Patrón, 2015). Los enfoques más frecuentes identificados en este contexto son el desarrollo local, la protección del medio ambiente y la promoción de la equidad (García-Rentería & Ventura-Patrón, 2015). Sin embargo, esta dimensión de la RSU no siempre aborda de manera integral aspectos cruciales como la investigación y la implementación de procesos de mejora continua (Vallaeys, 2014). Las universidades están llamadas a establecer vínculos sólidos y significativos con su entorno local, escuchando atentamente las necesidades de la comunidad y participando activamente en proyectos de desarrollo comunitario que generen un impacto positivo (Escobar Pérez & Niebles Núñez, 2017).
DESAFÍOS Y EL CAMINO HACIA LA INSTITUCIONALIZACIÓN
En la actualidad, la implementación de la RSU en Latinoamérica enfrenta desafíos significativos, caracterizándose en muchos casos por un enfoque asistencialista y reduccionista, con un apoyo institucional limitado, una socialización insuficiente y una implementación parcial (Vallaeys & Álvarez Rodrich, 2019). Persiste una falta de unificación de criterios tanto en la conceptualización como en la práctica de la RSU (Gaete Quezada, 2015). Se evidencia una deficiencia en la formación integral de los estudiantes que no incorpora de manera efectiva los principios y valores de la responsabilidad social (Leal Filho et al., 2019), acciones docentes que a menudo se desarrollan de forma aislada sin una articulación institucional clara (Didriksson Takayanagui, 2011), y una cultura ambiental incipiente que requiere un fortalecimiento considerable en el ámbito universitario (González-González & Bolívar-Cruz, 2018). Superar estos desafíos requiere la participación activa y comprometida de todos los actores de la comunidad universitaria (Larrán Jorge et al., 2016).
La RSU constituye un compromiso moral ineludible y fundamental en la gestión universitaria, con el potencial de impulsar el desarrollo sostenible con un profundo sentido ético y un irrestricto respeto por los derechos humanos (Vallaeys, 2014). Su implementación efectiva facilita el avance hacia la igualdad de género y de oportunidades, al tiempo que fomenta una cultura ambiental basada en la ecoeficiencia y la sostenibilidad (Organización de las Naciones Unidas, 2015). Para lograr estos objetivos, se requiere contar con docentes innovadores y con un liderazgo sólido capaz de impulsar proyectos sostenibles que involucren a toda la comunidad universitaria (Tünnermann Bernheim, 2008).
La universidad debe asumir un rol tridimensional: conservador de su legado, regenerador de prácticas obsoletas y generador de conocimiento transformador (Escobar Pérez & Niebles Núñez, 2017). Para alcanzar este ideal, resulta crucial la creación de un modelo de gestión integral que incorpore la investigación temprana y progresiva en el currículo, y que promueva una cultura de paz fundamentada en la equidad y la justicia social (Mayor Zaragoza, 2004). Superar las confusiones conceptuales, el enfoque reduccionista y la falta de apoyo institucional se erige como una tarea esencial para la plena realización del potencial de la RSU (Vallaeys & Álvarez Rodrich, 2019). En este sentido, se sugiere la creación de espacios de reflexión y diálogo que posibiliten la institucionalización definitiva de la RSU, asegurando que permee todas las acciones institucionales y cumpla su papel transformador en la sociedad latinoamericana (Vallaeys, 2008).
Referencias
Boni, A., & Lozano, J. F. (2010). Universities and social responsibility: A critical review of university social responsibility frameworks. Higher Education Policy, 23(4), 407-429.
Comisión Europea. (2001). Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Bruselas.
Congreso 1 de la República del Perú. (2014). Ley Universitaria N.° 30220.
De la Cuesta González, M. (2010). Concepto, evolución y estado actual de la responsabilidad social universitaria. En F. J. Forero Racero (Ed.), Responsabilidad social universitaria (pp. 19-51). Ecoe Ediciones.
De la Cuesta González, M., Martínez Ferrero, J., & Valor Martínez, E. (2016). Analyzing the determinants of corporate social responsibility disclosure: An application to the Spanish case. Esic Market Economics and Business Journal, 47(1), 7-32.
De Souza Silva, J., & Davila, P. (2018). Socially responsible research in higher education: A systematic literature review. Sustainability, 10(12), 4641.
Didriksson Takayanagui, A. (2011). La responsabilidad social universitaria en América Latina: Tendencias y desafíos. Revista Educación Superior y Sociedad (ESS), 22(1), 9-32.
Escobar Pérez, J., & Niebles Núñez, W. (2017). La responsabilidad social universitaria: una revisión bibliográfica con enfoque en Latinoamérica. Revista Espacios, 38(57), 1-14.
Gaete Quezada, R. (2015). La responsabilidad social universitaria como desafío para la gestión de la educación superior en América Latina. Revista Calidad en la Educación, 43, 69-96.
García-Rentería, J. A., & Ventura-Patrón, M. (2015). Percepción de la responsabilidad social universitaria en la Universidad Autónoma del Carmen, México. Revista de la Educación Superior, 44(176), 37-56.
González-González, C. A., & Bolívar-Cruz, A. (2018). Responsabilidad social universitaria en Puerto Rico: Percepciones de los actores. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), 48(4), 11-34.
Larrán Jorge, M., López Fernández, M. C., & Andrades Peña, F. J. (2016). La responsabilidad social en las universidades españolas: Un análisis de la información publicada en sus páginas web. Revista de Contabilidad, 19(1), 1-13.
Leal Filho, W., Azul, A. M., Brandli, L., Özuyar, P. G., & Anacio, H. (Eds.). (2019). Sustainable development research at universities. Springer.
Martí-Vilar, M., Corell, A., Peris-Ortiz, M., & Subirats, J. (2019). University social responsibility and the Sustainable Development Goals: A systematic review and meta-analysis. Sustainability, 11(20), 5514.
Mayor Zaragoza, F. (2004). La universidad nueva. Alianza Editorial.
Melo-Becerra, L. A., Ramos-Forero, J. E., & Vargas-Leguizamón, J. C. (2
 Reviewed by GHUNUSC
on
domingo, mayo 04, 2025
Rating: 5
Reviewed by GHUNUSC
on
domingo, mayo 04, 2025
Rating: 5



.png)